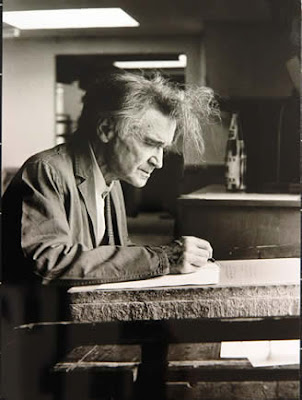Por Emil Cioran
Todo
estado de ánimo tiende a adaptarse a un ámbito que corresponda a su condición,
o, si no, a transformarlo en visión adaptada a su propia naturaleza. Porque en
todos los estados profundos existe una correspondencia íntima entre los niveles
subjetivo y objetivo. Sería absurdo concebir un entusiasmo desenfrenado en un
ambiente anodino y obtuso; en el caso de que, a pesar de todo, se produjera,
sería a causa de una plenitud excesiva capaz de subjetivar el ámbito entero.
Los ojos del ser humano ven en el exterior lo que, en realidad, es una tortura
interior. Y ello a causa de una proyección subjetiva, sin la cual los estados
de ánimo y las experiencias intensas no pueden realizarse plenamente —el éxtasis
no es nunca un fenómeno meramente interno. El éxtasis transfiere al exterior la
ebriedad luminosa del interior. Basta mirar el rostro de un místico para comprender
enteramente su tensión espiritual.
¿Por
qué la melancolía exige una infinitud exterior? Porque su estructura implica
una dilatación, un vacío, cuyas fronteras no es posible establecer. La superación
de los límites puede realizarse de manera positiva o negativa. El entusiasmo,
la exuberancia, la ira, etc., son estados de desahogo cuya intensidad destruye
toda barrera y rompe el equilibrio habitual —impulso positivo de la vida que es
el resultado de un suplemento de vitalidad y de una expansión orgánica. Cuando
la vida sobrepasa sus condiciones normales, no lo hace para negarse a sí misma,
sino para liberar energías latentes, que correrían el peligro de explotar. Todo
estado extremo es una emanación de la vida a través de la cual ésta se defiende
contra sí misma. El desbordamiento de los límites producido por estados
negativos, por su parte, tiene otro sentido totalmente diferente: no procede de
la plenitud, sino, por el contrario, de un vacío cuyos límites resultan indefinibles,
y ello tanto más cuanto que el vacío parece surgir de las profundidades del ser
para extenderse progresivamente como una gangrena. Proceso de disminución más
que de crecimiento; siendo lo contrario de la expansión en la existencia,
constituye un retorno hacia la vacuidad.
La
sensación de vacío y de proximidad de la Nada —sensación presente en la
melancolía— posee un origen más profundo aún: una fatiga característica de los
estados negativos.
La
fatiga separa al ser humano del mundo y de todas las cosas. El ritmo intenso de
la vida se reduce, las pulsaciones viscerales y la actividad interior pierden
parte de esa tensión que singulariza a la vida en el mundo y que hace de ella
un momento inmanente de la existencia. La fatiga representa la primera causa
orgánica del saber, pues ella produce las condiciones indispensables para una
diferenciación del ser humano en el mundo: a través de ella se alcanza esa
perspectiva singular que sitúa el mundo ante el hombre. La fatiga nos hace
vivir por debajo del nivel normal de la vida y no nos concede más que un
presentimiento de las tensiones vitales. Los orígenes de la melancolía se
encuentran, por consiguiente, en una región en la que la vida es vacilante y
problemática. Así se explican la fertilidad de la melancolía para el saber y su
esterilidad para la vida.
Si
en las experiencias corrientes domina la intimidad ingenua con los aspectos
individuales de la existencia, la separación respecto a ellos engendra, en la
melancolía, un sentimiento vago del mundo. Una experiencia secreta, una extraña
visión anulan las formas consistentes y los yugos individuales y diferenciados,
para sustituirlos por un hábito de una transparencia inmaterial y universal. El
desapego progresivo de todo lo que es concreto e individualizado nos eleva a
una visión total, que gana en extensión lo que pierde en precisión. No existe
estado melancólico sin esta ascensión, sin una expansión hacia las cimas, sin
una elevación por encima del mundo. Lejos de la producida por el orgullo o el
desprecio, por la desesperación o la inclinación desenfrenada hacia la
negatividad, la engendrada por la melancolía es el resultado de una larga
reflexión y de un ensueño vaporoso nacidos de la fatiga. Si el hombre en estado
de melancolía se halla inspirado, no es para gozar del mundo, sino para estar solo.
¿Qué sentido adquiere la soledad en la melancolía? ¿No está acaso vinculada al
sentimiento de lo infinito, tanto interior como exterior? La mirada melancólica
permanece inexpresiva mientras sea concebida sin la perspectiva de lo
ilimitado. Lo ilimitado y la vaguedad interiores, que no deben confundirse con
la infinitud fecunda del amor, exigen imperiosamente una extensión cuyos
límites sean inaccesibles. La melancolía implica un estado vago, sin ninguna
intención determinada. Las experiencias corrientes necesitan objetos palpables
y formas cristalizadas. El contacto con la vida se realiza, en ese caso, a través
de lo individual, contacto íntimo y seguro.
El
desapego hacia la existencia y el abandono de sí mismo a lo ilimitado elevan al
ser humano para arrancarlo de su ambiente natural. La perspectiva de lo
infinito le deja solo en el mundo. Cuanto más aguda es la conciencia que tiene
de la infinitud del mundo, más se intensifica el sentimiento de su propia
finitud. Si en ciertos estados esa conciencia deprime y tortura, en la melancolía
se vuelve mucho menos dolorosa gracias a una sublimación que hace de la soledad
y el abandono, estados menos penosos, y a veces, incluso, les confiere un carácter
voluptuoso.
La
desproporción entre la infinitud del mundo y la finitud del ser humano es un
motivo grave de desesperación; sin embargo, cuando se la considera con una
perspectiva onírica —como en los estados melancólicos— deja de ser torturadora,
pues el mundo adquiere una belleza extraña y enfermiza. El sentido profundo de
la soledad implica una suspensión del hombre en la vida —un hombre atormentado,
en su aislamiento, por el pensamiento de la muerte. Vivir solo significa no
pedirle ya nada a la vida, no esperar ya nada de ella. La muerte es la única
sorpresa de la soledad. Los grandes solitarios no se aislaron nunca con el fin
de prepararse para la vida, sino, por el contrario, para esperar, resignados,
su desenlace. Imposible traer de los desiertos y de las grutas un mensaje para la
vida. ¿Acaso no condena ésta, en efecto, a todas las religiones cuyos orígenes
se sitúan en ellos? ¿No hay acaso en las iluminaciones y las transfiguraciones
de los grandes solitarios una visión del final y del hundimiento, opuesta a
toda idea de aureola y de resplandor?
El
significado de la soledad de los melancólicos, mucho menos profunda, llega a
adoptar, en ciertos casos, un carácter estético. ¿No se habla de melancolía
dulce y voluptuosa? La propia actitud melancólica, por su pasividad y su
desapego, ¿no está teñida de esteticismo?
La
actitud del esteta frente a la vida se caracteriza por una pasividad contemplativa
que goza de lo real según las exigencias de la subjetividad, sin normas ni
criterios, y que convierte al mundo en un espectáculo al que el ser humano
asiste pasivamente. La concepción “espectacular” de la vida elimina lo trágico
y las antinomias inmanentes a la existencia, las cuales, una vez reconocidas y
experimentadas, nos hacen aprehender, en un doloroso vértigo, el drama del
mundo. La experiencia de lo trágico supone una tensión inconcebible para un
diletante, pues nuestro ser se implica en ella total y decisivamente, hasta el
punto de que cada instante deja de ser una impresión para convertirse en un
destino. Presente en todo estado estético, el ensueño no constituye el elemento
central de lo trágico. Ahora bien, lo que de estético hay en la melancolía se
manifiesta precisamente en la tendencia al ensueño, a la pasividad y al encanto
voluptuoso. Sus aspectos multiformes nos impiden, sin embargo, considerar íntegramente
la melancolía como un estado estético. ¿Acaso no es muy frecuente en su forma
sombría?
Pero,
¿qué es, en primer lugar, la melancolía suave? ¿Quién no conoce la extraña
sensación de placer que se experimenta en las tardes de verano, cuando nos
abandonamos a nuestros sentidos olvidando toda problemática definida y el
sentimiento de una eternidad serena procura al alma un sosiego extraordinario?
Parece entonces que todas las preocupaciones de este mundo y las incertidumbres
espirituales son reducidas al silencio, como ante un espectáculo de una belleza
excepcional, cuyos encantos volverían todo problema inútil. Más allá de la
agitación, de la confusión y de la efervescencia, un ánimo tranquilo saborea,
con una voluptuosidad reservada, todo el esplendor del ambiente. Entre los elementos
esenciales de los estados melancólicos figuran la tranquilidad, la ausencia de
una intensidad particular, la nostalgia, parte integrante de la melancolía, explica
también esa ausencia de intensidad específica. Si a veces la nostalgia
persiste, nunca tiene, sin embargo, suficiente intensidad para provocar un
sufrimiento profundo. La actualización de algunos acontecimientos o
inclinaciones pasadas, la adición a nuestra afectividad presente de elementos
ya inactivos, la relación existente entre la tonalidad afectiva de las
sensaciones y el ámbito en el que se produjeron y que abandonaron luego —todo
ello es esencialmente determinado por la melancolía. La nostalgia expresa en un
nivel afectivo un fenómeno profundo: el progreso hacia la muerte mediante el
hecho de vivir. Siento nostalgia de lo que ha muerto en mí, de la parte muerta
de mí mismo. No actualizo más que el espectro de realidades y de experiencias
pasadas, pero ello basta para mostrar la importancia de la parte difunta. La
nostalgia revela el significado demoníaco del tiempo, el cual, a través de las transformaciones
que realiza en nosotros, provoca implícitamente nuestra aniquilación.
La
nostalgia vuelve al ser humano melancólico sin paralizarlo, sin hacer fracasar
sus aspiraciones, pues la conciencia de lo irreparable que supone no se aplica
más que al pasado, y el porvenir permanece, en cierta manera, abierto. La
melancolía no es un estado de gravedad rigurosa, provocada por una afección
orgánica, pues en ella no se experimenta esa terrible sensación de
irreparabilidad que domina la existencia entera y que se encuentra en algunos
casos de tristeza profunda. La melancolía, incluso la más sombría, es más un
estado de ánimo transitorio que una disposición constitutiva, estado de ánimo
que no excluye nunca totalmente el ensueño y que no permite, pues, considerar
la melancolía como una enfermedad. Formalmente, la melancolía suave y
voluptuosa y la melancolía sombría presentan aspectos idénticos: vacío
interior, sensación de infinitud exterior, vaguedad de las sensaciones, ensueño,
sublimación, etc. La diferencia sólo es evidente en lo que a la tonalidad
afectiva de la visión respecta. Es posible que la multipolaridad de la melancolía
dependa más de la estructura de la subjetividad que de su naturaleza. El estado
melancólico adoptaría entonces, dada su vaguedad, formas diversas, según los
individuos en los que se produce. Carente de intensidad dramática, es el estado
que más varía y oscila. Siendo sus propiedades más poéticas que activas, posee
una especie de gracia discreta (razón por la cual es más frecuente en las
mujeres) que resulta imposible encontrar en la tristeza profunda.
Esa
gracia aparece asimismo en los paisajes que poseen un aspecto melancólico. La
amplia perspectiva del paisaje holandés o del paisaje renacentista, con sus
eternidades de sombra y de luz, con sus valles cuyas ondulaciones simbolizan lo
infinito y sus rayos de sol que dan al mundo un carácter de inmaterialidad, las
aspiraciones y las nostalgias de los personajes que esbozan en ellos una
sonrisa de comprensión y de benevolencia —todo ello refleja una gracia ligera y
melancólica. En semejante ámbito el ser humano parece decir, resignado y lleno
de nostalgia: “¡Qué queréis! Esto es todo lo que poseemos”. Al final de toda
melancolía existe la posibilidad de un consuelo o de una resignación.
Los
elementos estéticos de la melancolía contienen las virtualidades de una armonía
futura que la tristeza orgánica no depara. Esta conduce irremediablemente a lo
irreparable, mientras que la melancolía se abre al sueño y a la gracia.