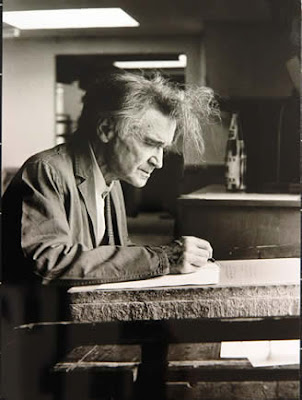1
“Sírveme un poco más de slivovice”, me dijo Klara y
yo no puse objeciones.
El pretexto esgrimido para abrir la botella no había
sido nada fuera de lo corriente, pero bastaba: ese día yo había recibido una
gratificación relativamente importante por la última parte de un estudio mío
que se había publicado por entregas en una revista especializada en crítica de
arte.
La propia publicación del estudio había tenido sus
más y sus menos. El texto era pura agresividad y pura polémica. Por eso primero
me lo rechazaron en la revista “Pensamiento Artístico”, cuya redacción es más formal
y precavida, y por fin lo publicaron en la revista de la competencia, de menor
tirada, cuyos redactores son más jóvenes e imprudentes.
El dinero me lo trajo el cartero a la Facultad,
junto con una carta; una carta sin importancia; acababa de adquirir la
sensación de estar muy por encima del resto de los mortales y por la mañana
apenas la leí. Pero ahora, en casa, cuando el reloj se acercaba a la medianoche
y el nivel del líquido en la botella se aproximaba al fondo, la cogí de la mesa
para que nos sirviera de diversión.
“Estimado camarada y, si me permite ese tratamiento,
colega”, empecé a leérsela a Klara. “Disculpe, por favor, que una persona como
yo, con la que Ud. no ha hablado en la vida, le escriba esta carta. Me
dirijo a Ud. para rogarle que tenga la amabilidad de leer el artículo adjunto.
No le conozco a Ud. personalmente, pero le aprecio como persona cuyos juicios,
reflexiones y conclusiones me han llenado de asombro, porque su coincidencia
con los resultados de mis propias investigaciones es tal que me he quedado completamente
consternado...” y seguían una serie de elogios a las excelencias de mi obra y
una petición: Si tendría la amabilidad de escribir un informe sobre su
artículo, un juicio crítico para la revista “Pensamiento Artístico”, en la que
desde hace ya más de medio año se lo rechazan y se niegan a prestarle atención.
Le dijeron que mi valoración sería decisiva, de modo que ahora me he convertido
en su única esperanza como escritor, en la única lucecilla que le alumbra en la
terrible oscuridad.
Nos reímos del señor Zaturecky, cuyo rimbombante
apellido nos fascinaba; pero nos reímos de él sin ensañarnos, porque los
elogios que me dirigía, especialmente en combinación con la excelente botella
de slivovice, me habían ablandado. Me habían ablandado de tal modo que en
aquellos instantes inolvidables amaba a todo el mundo. Naturalmente, de todo el
mundo a quien más amaba era a Klara, aunque sólo fuese porque estaba sentada
frente a mí, mientras que el resto del mundo estaba oculto tras las paredes de
mi buhardilla del barrio de Vrsovice. Y como en aquel momento no tenía nada con
qué obsequiar al mundo, obsequiaba a Klara. Al menos con promesas.
Klara era una chica de veinte años y de buena
familia. ¡Qué digo de buena, de excelente familia! Su padre había sido director
de un banco y, como representante de la alta burguesía, en el año cincuenta
había sido obligado a trasladarse al pueblo de Celakovice, a buena distancia de
Praga. Su hijita tenía malos antecedentes políticos y trabajaba de costurera en
una gran fábrica de la empresa de confección de Praga. Yo estaba sentado
frente a ella y procuraba aumentar sus simpatías por mí hablándole irreflexivamente
de las ventajas del trabajo que había prometido conseguirle con la ayuda de mis
amigos. Le dije que era imposible que una chica tan guapa desperdiciase su belleza
junto a una máquina de coser y decidí que era necesario que se hiciera modelo.
Klara no tuvo nada que objetar y pasamos la noche en
feliz coincidencia.
2
El hombre atraviesa el presente con los ojos
vendados. Sólo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo. Y
después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y
comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido.
Aquella noche pensé que estaba brindando por mis
éxitos, sin tener la menor sospecha de que estaba celebrando la inauguración de
mis fracasos.
Y como no tenía la menor sospecha, al día siguiente
me desperté de buen humor y, mientras Klara seguía respirando feliz a mi lado,
me puse a leer en la cama, con caprichosa indiferencia, el artículo que
acompañaba a la carta.
Se titulaba “Mikolas Ales, el maestro del dibujo
checo” y en verdad no valía la pena ni siquiera la media hora de lectura
distraída que le dediqué. Era una colección de trivialidades amontonadas sin el
menor sentido de la interrelación y sin la menor pretensión de añadirles alguna
idea propia.
Estaba clarísimo que se trataba de una tontería. Por
lo demás el doctor Kalousek, redactor de “Pensamiento Artístico” (un hombre
excepcional mente antipático), me lo confirmó ese mismo día por teléfono: “Oye,
¿te llegó el rollo de Zaturecky?... Deberías decírselo por escrito. Ya se lo
rechazaron cinco redactores y sigue dando la lata; ahora se ha inventado que la
única autoridad en el tema eres tú. Dile en dos líneas que es una idiotez, tú
sabes hacerlo, las frases venenosas se te dan muy bien; y así nos quedaremos todos
en paz”.
Pero dentro de mí había algo que se rebelaba: ¿por
qué tengo que ser precisamente yo el verdugo del señor Zaturecky? ¿Acaso
me pagan a mí el sueldo de redactor por hacer ese trabajo? Además
recordaba perfectamente que en “Pensamiento Artístico” habían rechazado mi
estudio porque les dio miedo publicarlo; en cambio, el nombre del señor
Zaturecky estaba firmemente unido en el recuerdo a Klara, la botella de
slivovice y una hermosa noche. Y finalmente —no voy a negarlo, es humano—
podría contar con un solo dedo a las personas que me consideran “la única
autoridad en el tema”: ¿por qué iba a tener que perder a esa única persona?
Terminé la conversación con Kalousek con alguna
graciosa vaguedad que él podía considerar como promesa, y yo como excusa, y
colgué el teléfono, firmemente decidido a no escribir nunca el informe sobre el
trabajo del señor Zaturecky.
En lugar de eso saqué del cajón el papel de carta y
le escribí al señor Zaturecky, evitando pronunciar ningún juicio sobre su trabajo
y poniendo como disculpa que mis opiniones sobre la pintura del siglo
diecinueve eran consideradas por todo el mundo erróneas y extravagantes y que
por eso una intercesión mía —en especial tratándose de la redacción de “Pensamiento
Artístico”— podía más perjudicarle que favorecerle; al mismo tiempo, me dirigía
al señor Zaturecky con una amistosa locuacidad de la que era imposible no
deducir mis simpatías hacia él.
En cuanto eché la carta al correo, me olvidé del
señor Zaturecky. Pero el señor Zaturecky no se olvidó de mí.
3
Un buen día, justo al terminar mi clase —doy clases
de Historia de la Pintura en la Universidad— llamó a la puerta del aula nuestra
secretaria, la señora Marie, una mujer amable de cierta edad que de vez en
cuando me hace una taza de café y dice que no estoy cuando me llaman mujeres
por teléfono y yo no quiero ponerme. Asomó la cabeza por la puerta del aula y
me dijo que había un señor esperándome.
Los señores no me dan miedo, así que me despedí de
los alumnos y salí al pasillo con buen ánimo. Allí me saludó con una
inclinación de cabeza un hombrecillo pequeño que llevaba un traje negro
bastante usado y una camisa blanca. Me comunicó muy respetuosamente que era
Zaturecky.
Invité al visitante a pasar a una habitación que
estaba libre, le indiqué que se sentase en un sillón y, en tono jovial, empecé
a conversar con él de todo un poco, del mal tiempo que hacía aquel verano, de
las exposiciones que había en Praga. El señor Zaturecky asentía amablemente a
cualquier tontería que yo dijese, pero de inmediato trataba de relacionar cada
uno de mis comentarios con su artículo sobre Mikolas Ales, y el artículo yacía
de pronto entre nosotros, en su invisible sustancia, como un imán del que no
era posible librarse.
—Nada me gustaría más que hacer un informe sobre su
trabajo —dije por fin—, pero ya le he explicado en mi carta que no me
consideran experto en el siglo diecinueve checo y que además estoy un poco
enfrentado con la redacción de “Pensamiento Artístico” porque me tienen por un fanático
modernista, de modo que una valoración positiva mía sólo podría perjudicarle.
—Oh, es usted demasiado modesto —dijo el señor
Zaturecky—. ¡Un experto como usted! ¿Cómo puede valorar tan negativamente su
posición? En la redacción me han dicho que todo dependerá exclusivamente de su
valoración. Si usted se pone de parte de mi artículo, lo publicarán. Es usted
mi única salvación. Se trata del producto de tres años de estudio y tres años
de trabajo. Ahora todo está en sus manos.
¡Con qué ligereza y con qué defectuosos materiales
edifica el hombre sus excusas! No sabía qué responderle al señor Zaturecky.
Eché una mirada a su cara y advertí que no sólo me
miraban unas pequeñas e inocentes gafas anticuadas, sino también una poderosa y
profunda arruga transversal en la frente. En aquel breve instante de
clarividencia, un escalofrío me atravesó la espalda: esa arruga, reconcentrada
y terca, no era sólo un indicio de los padecimientos del espíritu sufridos por
su propietario ante los dibujos de Mikolas Ales, sino también el síntoma de una
extraordinaria fuerza de voluntad. Perdí mi presencia de ánimo y no pude
encontrar una excusa adecuada. Sabía que no iba a escribir aquel informe, pero
también sabía que no tenía fuerzas para responder con un no, cara a cara, a los
ruegos de aquel hombrecillo.
De modo que empecé a sonreír y a hacer promesas
vagas. El señor Zaturecky me dio las gracias y dijo que pronto volvería a
verme. Me despedí de él con muchas sonrisas.
Y, en efecto, al cabo de un par de días volvió. Lo
esquivé astutamente, pero al día siguiente me dijeron que había estado otra vez
preguntando por mí en la Facultad. Comprendí que la situación era
crítica. Fui rápidamente en busca de la señora Marie para tomar las medidas
necesarias.
—Por favor, Marie, si volviese a preguntar por mí
ese señor, dígale que estoy de viaje de estudios en Alemania y que tardaré un
mes en regresar. Y para su información: ya sabe que tengo todas mis clases los
martes y los miércoles. Voy a cambiarlas, en secreto, a los jueves y los
viernes. Los únicos que lo sabrán serán los alumnos. No se lo diga a nadie y
deje el horario de clases tal como está. Tengo que pasar a la clandestinidad.
4
En efecto, el señor Zaturecky pronto volvió a la
Facultad a preguntar por mí y se quedó desolado cuando mi secretaria le
comunicó que me había ido repentinamente a Alemania.
—¡Pero eso no es posible! ¡El señor profesor
ayudante tenía que escribir un informe sobre mi trabajo! ¿Cómo ha podido
marcharse de ese modo?
—No lo sé —dijo la señora Marie—, de todos modos
dentro de un mes estará de regreso.
—Otro mes más... —se lamentó el señor Zaturecky—. ¿Y
no sabe su dirección en Alemania?
—No la sé —dijo la señora Marie.
Así que tuve un mes de tranquilidad.
Pero el mes pasó más rápido de lo que yo había
pensado y el señor Zaturecky ya estaba de nuevo en el despacho.
—No, aún no ha regresado —le dijo la señora Marie, y
en cuanto me vio, un poco más tarde, me rogó:
—Ese hombrecillo suyo ha vuelto otra vez por aquí,
dígame usted, por Dios, qué tengo que decirle.
—Dígale, Marie, que me ha dado una hepatitis en
Alemania y que estoy internado en el hospital de Iena.
—¡En el hospital! —exclamó el señor Zaturecky cuando
Marie se lo comunicó algunos días más tarde—. ¡Eso no es posible! ¡El señor
profesor ayudante tiene que escribir un informe sobre mi trabajo!
—Señor Zaturecky —le dijo la secretaria en tono de
reproche—, el señor ayudante está gravemente enfermo en el extranjero y usted
no piensa más que en su informe.
El señor Zaturecky se encogió de hombros y se
marchó, pero al cabo de catorce días ya estaba de vuelta en el despacho:
—Le he enviado al señor profesor ayudante una carta
certificada al hospital, ¡y me la han devuelto!
—Ese hombrecillo suyo me va a volver loca —me dijo
al día siguiente la señora Marie—. No se enfade conmigo. ¿Qué podía decirle? Le
dije que ya había regresado. Tendrá que arreglárselas usted mismo.
No me enfadé con la señora Marie. Había hecho todo
lo que podía. Y además yo no me sentía ni mucho menos derrotado. Sabía que
nadie podría darme caza. Vivía totalmente en secreto. En secreto daba mis
clases los jueves y los viernes y en secreto me agazapaba todos los martes y
los miércoles en el portal de una casa que estaba enfrente de la Facultad y me
divertía viendo al señor Zaturecky haciendo guardia delante de la Facultad y
esperando a que yo saliese.
Tenía ganas de ponerme un sombrero hongo y una barba
falsa. Me sentía como Sherlock Holmes, como Jack el enmascarado, como el Hombre
Invisible que recorre la ciudad, me sentía como un niño.
Pero, un buen día, el señor Zaturecky se aburrió de
hacer guardia y atacó frontalmente a la señora Marie.
—¿Cuándo da sus clases el camarada ayudante?
—Ahí tiene el horario —dijo la señora Marie
señalando la pared en la que había un gran tablón de anuncios cuadriculado
donde, con ejemplar prolijidad, estaban dibujadas las horas de clase de todos
los profesores.
—Eso ya lo sé —respondió con decisión el señor
Zaturecky—. El problema es que el camarada ayudante no da nunca clase ni el
martes ni el miércoles. ¿Está dado de baja por enfermedad?
—No —respondió dubitativa la señora Marie.
Y entonces el hombrecillo se encaró con la señora
Marie. Le reprochó el desorden que tenía en el horario de los profesores. Le
preguntó irónicamente cómo era posible que no supiese dónde estaban en cada
momento los profesores. Le comunicó que iba a presentar una queja contra ella.
Le gritó. Afirmó que iba a presentar una queja contra el camarada ayudante por
no dar las clases que tenía que dar. Le preguntó si el rector estaba presente.
El rector, por desgracia, estaba presente.
El señor Zaturecky llamó a su puerta y entró. Al
cabo de unos diez minutos regresó al despacho de la señora Marie y le pidió sin
más rodeos mis señas.
—Vive en la ciudad de Litomysl, calle Skalnikova
número 20 —dijo la señora Marie.
—¿Cómo en Litomysl?
—El señor ayudante tiene en Praga su domicilio
provisional y no desea que le comunique a nadie su dirección...
—Haga el favor de darme las señas del domicilio del
camarada ayudante en Praga —gritó el hombrecillo con voz temblorosa.
La señora Marie perdió por completo la serenidad. Le
dio la dirección de mi buhardilla, de mi pobre refugio, de la dulce cueva en la
que debía ser cazado.
Relato tomado
de El libro de los amores ridículos.