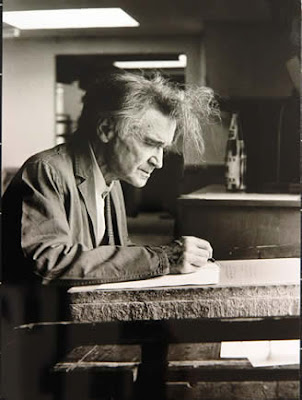Por Milan Kundera
5
Sí, mi residencia permanente está en Litomysl; tengo
allí a mamá, a mis amigos y los recuerdos de papá; cuando puedo me voy de Praga
y estudio y escribo en casa, en el pequeño piso de mamá. Así fue como mantuve
formalmente mi residencia permanente en casa de mamá, y en Praga no fui capaz
de conseguir ni siquiera un apartamento adecuado, como Dios manda, y por eso
vivía subalquilado en Vrsovice, en un altillo, en una buhardillita
completamente independiente, cuya existencia procuraba en la medida de lo
posible ocultar para que no se produjeran innecesarios encuentros de indeseados
huéspedes con mis compañeras provisionales de piso o mis visitantes femeninas.
No puedo negar que éste era uno de los motivos por
los cuales no gozaba en la casa del mejor renombre. Durante algunas de mis
estancias en Litomysl les había prestado la habitación a amigos que la
utilizaban para divertirse, y se divertían tanto que no permitían que nadie
pegase ojo en el edificio durante toda la noche. Aquello indignaba a algunos de
los habitantes del edificio, de modo que estaban empeñados en una guerra
secreta contra mí, que se manifestaba de vez en cuando en los informes que
emitía sobre mí el Comité de Vecinos y hasta en una queja presentada ante la
Administración de viviendas.
En la época a la que me estoy refiriendo, a Klara le
empezó a parecer complicado desplazarse desde Celakovice para ir al trabajo, de
modo que comenzó a pasar la noche en mi casa. Al principio lo hacía con timidez
y excepcionalmente, luego colgó un vestido en el armario, después varios
vestidos y, al cabo de poco tiempo, mis dos trajes se apretujaban en un rincón
y mi pequeña habitación se había convertido en un saloncito femenino.
Klara me gustaba; era hermosa; yo disfrutaba de que
la gente nos mirase cuando íbamos juntos; tenía por lo menos trece años menos
que yo, lo cual acrecentaba mi prestigio entre los alumnos; tenía, en una
palabra, multitud de motivos para dedicarle todo tipo de atenciones. Pero no
quería que se supiera que vivía conmigo. Tenía miedo de que se extendiesen por
la casa las habladurías y los cotilleos; tenía miedo de que alguien empezara a
meterse con mi viejo y amable casero, que era discreto y no se ocupaba de mí;
tenía miedo de que, un buen día, a disgusto y contra su voluntad, viniera a
pedirme que para mantener su buen nombre echase a la señorita.
Por eso Klara tenía instrucciones estrictas de no
abrirle la puerta a nadie.
Aquel día estaba sola en casa. Era un día soleado y
la temperatura en la buhardilla era casi sofocante. Por eso estaba tumbada en
la cama, desnuda, ocupada en mirar al techo.
Y en ese momento oyó que golpeaban a la puerta.
No era nada inquietante. En mí buhardilla no había
timbre y, cuando venía alguien, tenía que golpear. De modo que Klara no dejó
que el ruido la interrumpiese y siguió mirando el techo, sin la menor intención
de dejar de hacerlo. Pero los golpes no se detenían; por el contrario,
continuaban con serena e incomprensible persistencia. Klara se puso nerviosa;
empezó a imaginarse que ante la puerta había un hombre que lenta y significativamente
daba vuelta a la solapa de su chaqueta, un hombre que al final le echaría
violentamente en cara que no le hubiese abierto, un hombre que le preguntaría qué
estaba ocultando, qué escondía y si tenía registrado allí su domicilio. La
invadió el sentimiento de culpa; despegó los ojos del techo y se puso a buscar
rápidamente el sitio donde había dejado la ropa. Pero los golpes eran tan
insistentes que en medio de la confusión no encontró más que mi impermeable. Se
lo puso y abrió la puerta.
Pero en lugar del rostro hosco del inspector se
encontró sólo con un pequeño hombrecillo que hacía una reverencia:
—¿Está en casa el señor ayudante?
—No, no está en casa...
—Qué pena —dijo el hombrecillo y pidió amablemente
disculpas por interrumpir—. Es que el señor ayudante debe escribir un informe
sobre un trabajo mío. Me lo prometió y ya es muy urgente. Con su permiso,
quisiera dejarle al menos un recado.
Klara le dio al hombrecillo papel y lápiz, y yo me
enteré por la noche de que el destino del estudio sobre Mikolas Ales estaba
únicamente en mis manos y de que el señor Zaturecky aguardaba respetuosamente
mi informe y procuraría localizarme una vez más en la Facultad.
6
Al día siguiente la señora Marie me contó cómo le
había amenazado el señor Zaturecky, cómo había gritado y cómo había ido a
quejarse de ella; la voz le temblaba y estaba a punto de llorar; me dio rabia.
Comprendí perfectamente que la secretaria, que hasta ahora se había reído de mi
juego al escondite (aunque apostaría el cuello que lo hacía más por amabilidad
hacia mí que porque se divirtiera sinceramente), se sentía ahora maltratada y
veía naturalmente en mí al causante de sus problemas. Y si a esto le añadía la
violación del secreto de mi buhardilla, los diez minutos de golpes a la puerta
y el susto que había pasado Klara, la rabia se convirtió en un ataque de furia.
Y cuando estaba dando vueltas de un lado a otro por
el despacho de la señora Marie, cuando me estaba mordiendo los labios, cuando
estaba en plena ebullición y pensando en la venganza, se abrió la puerta y
apareció el señor Zaturecky.
Al verme brilló en su cara un resplandor de
felicidad. Hizo una reverencia y saludó.
Había llegado un poco antes de tiempo, un poco antes
de que yo hubiera tenido oportunidad de meditar mi venganza.
Me preguntó si ayer había recibido su mensaje.
No le contesté.
Repitió la pregunta.
—Lo recibí —dije.
—¿Y hará el favor de escribirme ese informe?
Lo veía delante de mí, enfermizo, terco, lastimero;
veía la arruga transversal que dibujaba en su frente la línea de su única
pasión; observé aquella sencilla línea y comprendí que era una recta
determinada por dos puntos: mi informe y su artículo; que al margen del vicio
de esta recta maniática no había en su vida más que ascetismo. Y en ese momento
se me ocurrió una maldad salvadora.
—Espero que comprenda que, después de lo ocurrido
ayer, no tengo nada de que hablar con usted — dije.
—No le comprendo.
—No finja. Ella me lo dijo todo. Es inútil que lo
niegue.
—No le comprendo —repitió, pero esta vez con más
decisión, el pequeño hombrecillo.
Puse un tono de voz jovial, casi amistoso:
—Mire usted, señor Zaturecky, yo no se lo reprocho.
A fin de cuentas yo también soy mujeriego y lo comprendo. Yo en su lugar
también habría intentado [23] ligar con una chica tan guapa, si hubiera
estado a solas con ella en el piso y si llevara puesto un impermeable de hombre
sin nada debajo.
—Esto es una ofensa —palideció el hombrecillo.
—No, señor Zaturecky, es la verdad.
—¿Se lo dijo esa dama?
—No tiene secretos para mí.
—¡Camarada ayudante, eso es una ofensa! Soy un
hombre casado. ¡Tengo mujer! ¡Tengo hijos! —el hombrecillo dio un paso hacia
delante, de modo que me vi obligado a retroceder.
—Peor aún, señor Zaturecky.
—¿Qué quiere decir con eso de peor aún?
—Me refiero a que para un mujeriego estar casado es
un agravante.
—¡Eso tendrá que retirarlo! —dijo el señor Zaturecky
amenazante.
—Como usted quiera —acepté—. Estar casado no siempre
es una circunstancia agravante para un mujeriego. Pero eso no tiene
importancia. Ya le he dicho que no me enfado con usted y que le comprendo. Lo
único que no puedo entender es cómo puede pretender que una persona a la que le
quiere quitar la mujer, le haga su informe.
—¡Camarada ayudante! ¡Quien le pide ese informe es
el doctor Kalousek, redactor del “Pensamiento Artístico”, una revista de la
Academia de Ciencias! ¡Y usted tiene que escribir ese informe!
—El informe o la mujer. No puede pedir las dos
cosas.
—¡Cómo puede comportarse de ese modo, camarada! —me
gritó el señor Zaturecky, indignado y desesperado.
Qué curioso, de pronto tuve la sensación de que el señor
Zaturecky había pretendido realmente seducir a Klara. Me indigné y le grité:
—Pero ¿cómo puede atreverse usted a llamarme la
atención? Usted, que debería pedirme humildemente disculpas aquí mismo, delante
de la señora secretaria.
Me volví de espaldas al señor Zaturecky, y él,
confuso, salió trastabillando de la habitación.
—Bueno —respiré como si acabara de ganar un duro
combate y le dije a la señora Marie—: Espero que ahora ya no pretenderá que le
escriba ese informe.
La señora Marie sonrió y al cabo de un momento me
preguntó tímidamente:
—¿Y por qué no quiere hacerle ese informe?
—Porque lo que ha escrito es una terrible estupidez.
—¿Y entonces por qué no pone en el informe que es
una estupidez?
—¿Por qué se lo iba a escribir? ¿Para qué tengo que
enemistarme con nadie?
La señora Marie me miró con una sonrisa tolerante; y
en ese momento se abrió la puerta y apareció el señor Zaturecky con el brazo
extendido:
—¡No seré yo el que tenga que disculparse, será
usted!
Lo dijo con voz temblorosa y volvió a desaparecer.
7
No lo recuerdo con exactitud, quizá fue ese mismo
día, quizá unos días más tarde, cuando encontramos en mi buzón una carta en la
que no figuraba la dirección. Dentro había un texto trabajosamente escrito, con
letra inexperta: ¡Estimada! Venga a verme el domingo para hablar de las ofensas
a mi marido. Estaré en casa todo el día. Si no viene, me veré obligada a tomar
medidas. Anna Zaturecka, Praga 3, Dalimilova 14.
Klara estaba aterrorizada y empezó a decir algo
acerca de que la culpa era mía. Hice un gesto despectivo y dije que el sentido
de la vida consistía en divertirse viviendo y que, si la vida era demasiado
holgazana para que eso fuera posible, no había más remedio que darle un
empujoncito. Uno debe cabalgar permanentemente a lomos de las historias, esos
potros raudos sin los cuales se arrastraría uno por el polvo como un peón
aburrido.
Cuando Klara me dijo que no tenía la menor intención
de cabalgar a lomos de ninguna historia, le garanticé que jamás vería al señor
Zaturecky ni a la señora Zaturecka y que la historia sobre cuya montura había
saltado yo, iba a dominarla tranquilamente yo solo.
Por la mañana, cuando salíamos de casa, nos detuvo
el portero. El portero no es mi enemigo. Hace ya tiempo que lo soborné
sabiamente con un billete de cincuenta coronas y desde entonces he vivido con
la agradable convicción de que había aprendido a no enterarse de nada que se
refiriera a mí y no echaba leña al fuego que mis enemigos avivan en mi contra.
—Ayer hubo dos que preguntaron por usted —le dijo.
—¿Cómo eran?
—Uno bajito, con una tía.
—¿Cómo era la tía?
—Le sacaba dos cabezas. Muy enérgica. Una tía dura.
No paraba de hacer preguntas —se dirigió a Klara—: Más que nada preguntaba por
usted. Que quién era y que cómo se llamaba.
—Dios mío, ¿y qué le dijo? —se asustó Klara.
—¿Qué le iba a decir? Yo qué sé quién viene a casa
del señor ayudante. Le dije que todas las noches venía una distinta.
—Estupendo —saqué del bolsillo un billete de diez
coronas—. Siga diciendo lo
mismo.
—No tengas miedo —le dije después a Klara—, el
domingo no irás a ninguna parte y nadie te encontrará.
Y llegó el domingo, tras el domingo el lunes, el
martes, el miércoles.
—Ya ves —le dije a Klara.
Pero después llegó el jueves. Les estaba contando a
mis alumnos, en la habitual clase secreta, cómo los jóvenes fauvistas,
apasionadamente y con generosa camaradería, liberaron el color de las ataduras
descriptivas del impresionismo, cuando de pronto abrió la puerta la señora
Marie y me dijo al oído:
—Está aquí la mujer de ese Zaturecky.
—Pero si yo no estoy —le dije—, enséñele el horario.
Pero la señora Marie hizo un gesto de negación con
la cabeza:
—Ya se lo dije, pero ella se metió en su despacho y
vio que había un impermeable en el perchero. Y ahora está sentada en el
pasillo, esperando.
Los callejones sin salida son mi mejor fuente de inspiración.
Le dije a mi alumno preferido:
—Tenga la amabilidad de hacerme un pequeño favor.
Vaya a mi despacho, póngase mi impermeable y salga del edificio con él puesto.
Habrá una mujer que intentará demostrarle que yo soy usted, pero su tarea
consiste en negarlo a cualquier precio.
Mi alumno se fue y regresó al cabo de un cuarto de
hora. Me comunicó que había cumplido el encargo, que el campo estaba libre y la
mujer fuera de la Facultad.
Por una vez había ganado la partida.
Pero luego llegó el viernes, y Klara volvió del
trabajo casi temblando.
El amable señor, que recibe a las clientes en el
distinguido salón de la empresa de confección, abrió ese día de pronto la
puerta trasera que conduce al taller en el que junto con otras quince
costureras trabaja mi Klara y gritó:
—¿Vive alguna de vosotras en el número cinco de la
calle Pushkin?
Klara sabía perfectamente que se trataba de ella,
porque Pushkin 5 es mi dirección. Pero, haciendo gala de prudencia, no
respondió, porque sabía que vivía en mi casa ilegalmente y que nadie tenía por
qué inmiscuirse en eso.
—Ya se lo decía yo —dijo el amable señor al ver que
ninguna de las costureras respondía, y se marchó.
Al poco tiempo, Klara se enteró de que una mujer de
voz severa que llamó por teléfono le había obligado a consultar las direcciones
de las empleadas y había estado un cuarto de hora convenciéndolo de que en la
empresa tenía que haber una mujer que viviese en Pushkin 5.
La sombra de la señora Zaturecka yacía sobre nuestra
idílica habitación.
—Pero ¿cómo ha podido averiguar dónde trabajas? ¡Si
en este edificio nadie sabe nada de ti! —exclamé.
Sí, estaba realmente convencido de que nadie sabía
de nosotros. Vivía como un excéntrico que cree pasar desapercibido tras una
elevada muralla, sin percatarse de un único detalle: de que la muralla es de
cristal transparente.
Sobornaba al portero para que no dijese que Klara
vivía en mi casa, obligaba a Klara a tomar complicadas medidas para permanecer
en secreto y pasar inadvertida, mientras todo el mundo sabía que estaba allí.
Bastó una imprudente conversación de Klara con la inquilina del segundo y ya se
sabía hasta el sitio en donde trabajaba.
Sin que nosotros tuviésemos la menor sospecha, hacía
tiempo que habíamos sido descubiertos. Lo único que seguía siendo un secreto
para nuestros perseguidores era el nombre de Klara. Este secreto era el único y
el último escondite que nos permitía seguir huyendo de la señora Zaturecka, que
había iniciado su lucha con una tenacidad y un método que me horrorizaban.
Comprendí que la cosa iba en serio; que el caballo
de mi historia ya estaba cabalgando a toda marcha.
8
Aquello sucedió el viernes. Y cuando Klara llegó el
sábado del trabajo, temblaba una vez más. Había ocurrido lo siguiente:
La señora Zaturecka fue con su marido a la empresa a
la que había llamado por teléfono el día anterior y le pidió al director que
les permitiese visitar el taller con su marido y examinar las caras de todas
las costureras que estuviesen presentes. La petición le pareció ciertamente
extraña al director, pero la cara que ponía la señora Zaturecka no era como
para rechazar sus exigencias. Hablaba de un modo confuso de ofensas, de vidas
destrozadas y de procedimientos judiciales. El señor Zaturecky estaba a su
lado, ponía cara de disgusto y permanecía callado.
Así que fueron conducidos al taller. Las costureras
levantaron con indiferencia la cabeza y Klara reconoció al hombrecillo; se puso
pálida y con llamativo disimulo continuó cosiendo.
—Adelante —le dijo con irónica amabilidad el
director al inmóvil dúo. La señora Zaturecka comprendió que debía tomar la
iniciativa e incitó a su marido:
—¡Vamos, mira!
El señor Zaturecky levantó la vista con el ceño
fruncido y miró a su alrededor.
—¿Es alguna de éstas? —le preguntó al oído la señora
Zaturecka.
Al parecer el señor Zaturecky no veía con la
precisión suficiente, ni siquiera con gafas, como para abarcar con la mirada,
en su conjunto, aquel gran espacio cubierto que, por lo demás, era bastante
accidentado, estaba lleno de trastos apilados y de trajes colgados de barras
horizontales, y en el que las inquietas costureras no estaban ordenadamente sentadas
de cara a la puerta, sino cada cual a su aire: se volvían, cambiaban de silla,
se levantaban y miraban involuntariamente hacia otro sitio. De modo que tuvo
que recorrer el taller procurando que no se le escapase ninguna.
Cuando las mujeres se dieron cuenta de que estaban
siendo observadas por alguien, y además por alguien tan poco agraciado y para
ellas tan poco apetecible, experimentaron en lo más profundo de su sensibilidad
una vaga sensación de humillación y comenzaron a rebelarse silenciosamente,
riéndose y murmurando. Una de ellas, una joven gruesa y malhablada, le espetó:
—¡El tío anda buscando por toda Praga a la desgraciada
que lo dejó preñado!
Sobre la pareja se desplomó la burla ruidosa y basta
de las mujeres, pero ambos se quedaron en medio de aquella burla, tímidos y
tercos, con una especie de extraña dignidad.
—Madre —volvió a exclamar la chica malhablada
dirigiéndose a la señora Zaturecka— ¡tiene que cuidar mejor al chiquillo! ¡Yo a
un niño tan bonito como ése no lo dejaría ni salir de casa!
—Sigue mirando —le susurró la mujer a su marido, y
él, temeroso y con el ceño fruncido, siguió avanzando, paso a paso, como si recorriese
el sendero de la vergüenza y el castigo, pero siguió con firmeza y sin dejar de
lado ni una sola cara.
El director sonreía durante todo el tiempo con una sonrisa
neutra; conocía bien a las mujeres con las que trabajaba y sabía que no había nada
que hacer con ellas; por eso fingió no oír el barullo que hacían y le preguntó
al señor Zaturecky:
—¿Y qué aspecto debería tener esa mujer?
El señor Zaturecky se volvió hacia el director y
lentamente y en tono serio dijo:
—Era hermosa... era muy hermosa...
Mientras tanto Klara se encogía en un rincón del
taller, diferenciándose por su intranquilidad, su cabeza agachada y su febril
actividad de todas las demás mujeres que se divertían con la escena. ¡Qué mal
simulaba su insignificancia, tratando de pasar desapercibida! Y el señor
Zaturecky ya estaba a un paso de ella y en unos segundos iba a mirarla a la
cara.
—No es gran cosa recordar únicamente que era hermosa
—le dijo el amable director
al señor Zaturecky—. Hay muchas mujeres hermosas.
¿Era alta o baja?
—Alta —dijo el señor Zaturecky.
—¿Era rubia o morena?
El señor Zaturecky se detuvo a reflexionar y dijo:
—Era rubia.
Esta parte de la historia podría servir de parábola
sobre la fuerza de la belleza. El señor Zaturecky, cuando vio por primera vez a
Klara en mi casa, se quedó tan deslumbrado que en realidad no la vio. La
belleza formó ante ella una especie de cortina impenetrable. Una cortina de luz
tras la cual estaba escondida como si fuera un velo.
Es que Klara no es ni alta ni rubia. Fue la grandeza
interior de la belleza, nada más, la que le dio, ante los ojos del señor
Zaturecky, la apariencia de altura física. Y la luz que la belleza irradia le
dio a su pelo apariencia dorada.
Así fue cómo, cuando el hombrecillo llegó por fin al
rincón del taller en donde Klara se inclinaba nerviosa sobre una falda a medio
coser, vestida con su bata marrón de trabajo, no la reconoció. No la reconoció
porque jamás la había visto.