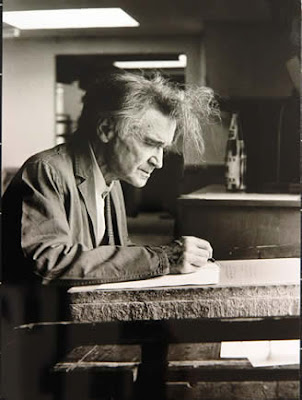Por E.M. Cioran
¿Por qué no podemos permanecer encerrados en
nosotros mismos? ¿Por qué buscamos la expresión y la forma intentando vaciarnos
de todo contenido, aspirando a organizar un proceso caótico y rebelde? ¿No
sería más fecundo abandonarnos a nuestra fluidez interior, sin ningún afán de objetivación,
limitándonos a gozar de todas nuestras agitaciones íntimas? Experiencias múltiples
y diferenciadas se fusionarían así para engendrar una efervescencia
extraordinariamente fecunda, semejante a un seísmo o a un paroxismo musical.
Hallarse repleto de uno mismo, no en el sentido del orgullo sino de la riqueza
interior, estar obsesionado por una infinitud íntima y una tensión extrema: en
eso consiste vivir intensamente, hasta sentirse morir de vivir. Tan raro es ese
sentimiento, y tan extraño, que deberíamos vivirlo gritando. Yo siento que
debería morir de vivir y me pregunto si tiene sentido buscarle una explicación
a este sentimiento. Cuando el pasado del alma palpita en nosotros con una tensión
infinita, cuando una presencia total actualiza experiencias soterradas y un
ritmo pierde su equilibrio y su uniformidad, entonces la muerte nos arranca de
las cimas de la vida, sin que experimentemos ante ella ese terror que nos acompaña
cuando nos obsesiona dolorosamente. Sentimiento análogo al que experimentan los
amantes cuando, en el súmmun de su dicha, surge ante ellos, fugitiva pero
intensamente, la imagen de la muerte, o cuando, en los momentos de
incertidumbre, emerge, en un amor naciente, el presentimiento del final o del
abandono.
Demasiado raras son las personas que pueden soportar
tales experiencias hasta el fin. Siempre es peligroso refrenar una energía explosiva,
pues puede llegar el momento en que deje de poseerse la fuerza para dominarla.
El desmoronamiento será originado entonces por una plétora. Existen estado y
obsesiones con los que no se puede vivir. La salvación, ¿no podría consistir en
confesarlos? Conservadas en la conciencia, la experiencia terrible y la obsesión
terrorífica por la muerte conducen a la devastación. Hablando de la muerte
salvamos algo de nosotros mismos, y sin embargo algo se extingue en el ser. El
lirismo representa una fuerza de dispersión de la subjetividad, pues indica en
el individuo una efervescencia incoercible que aspira sin cesar a la expresión.
Esa necesidad de exteriorización es tanto más urgente cuanto más interior, profundo
y concentrado es el lirismo. ¿Por qué el hombre se vuelve lírico durante el
sufrimiento y el amor? Porque esos dos estados, a pesar de que son diferentes
por su naturaleza y su orientación, surgen de las profundidades del ser, del
centro sustancial de la subjetividad, en cierto sentido. Nos volvemos líricos
cuando la vida en nuestro interior palpita con un ritmo esencial. Lo que de único
y específico poseemos se realiza de una manera tan expresiva que lo individual
se eleva a nivel de lo universal. Las
experiencias subjetivas más profundas
son así mismo las más universales,
por la simple razón de que alcanzan el fondo original de la vida. La
verdadera interiorización conduce a una universalidad inaccesible para aquellos
seres que no sobrepasan lo inesencial y que consideran el lirismo como un fenómeno
interior, como el producto de una inconsistencia espiritual, cuando, en
realidad, los recursos líricos de la subjetividad son la prueba de una gran
profundidad interior.
Algunas personas son líricas únicamente en los
momentos decisivos de su existencia; otras sólo en el instante de la agonía,
cuando todo el pasado se actualiza y se precipita sobre ellos como un torrente.
Pero en la mayoría de los casos la explosión lírica surge tras experiencias
esenciales, cuando la agitación del fondo íntimo del ser alcanza su paroxismo.
De esa manera, seres propensos a la objetividad y a la impersonalidad, ajenos
tanto a sí mismos como a las realidades profundas, cuando se hallan presos del amor,
experimentan un sentimiento que moviliza todas sus facultades personales. El
hecho de que casi todo el mundo escriba poesía cuando está enamorado prueba
bien que el pensamiento conceptual no basta para expresar la infinitud
interior; sólo una materia fluida e irracional es capaz de ofrecer al lirismo
una objetivación apropiada. Ignorando tanto lo que ocultamos en nosotros mismos
como lo que oculta el mundo, somos súbitamente víctimas de la experiencia del
sufrimiento y transportados a una región extraordinariamente compleja, de una
vertiginosa subjetividad. El lirismo del sufrimiento lleva a cabo una
purificación interior en la cual las llagas no son ya simples manifestaciones
externas sin implicaciones profundas, sino que forman parte de la sustancia
misma del ser. Existe un canto de la sangre, de la carne y de los nervios. De
ahí que casi todas las enfermedades tengan propiedades líricas. Sólo quienes
perseveran en una insensibilidad escandalosa permanecen indiferentes frente a
la enfermedad, la cual produce siempre un ahondamiento íntimo.
Sólo se vuelve uno realmente lírico tras un profundo
trastorno orgánico. El lirismo accidental procede de causas exteriores y
desaparece con ellos. Sin una pizca de locura el lirismo es imposible. Resulta significativo
que las psicosis se caractericen en su comienzo por una fase lírica en la que
las barreras y los obstáculos se vienen abajo para dar paso a una ebriedad
interior de una pasmosa fecundidad. Así se explica la productividad poética de
las psicosis nacientes. ¿Sería la locura un paroxismo del lirismo? Pero limitémonos
a escribir el elogio del segundo para evitar escribir de nuevo el de la
primera. El estado lírico trasciende las formas y los sistemas: una fluidez, un
flujo internos mezclan, en un mismo movimiento, como en una convergencia ideal,
todos los elementos de la vida del espíritu para crear un ritmo intenso y
perfecto. Comparado con el refinamiento
de una cultura anquilosada que, prisionera de los límites y de las formas,
disfraza todas las cosas, el lirismo es una expresión bárbara: su verdadero
valor consiste, precisamente, en no ser más que sangre, sinceridad y llamas.