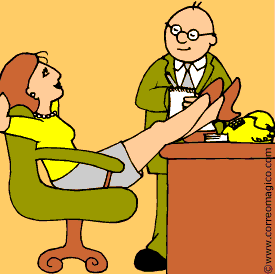Por Alfred
Jarry
(Pasquino y Marlorio*, las dos célebres estatuas romanas, dialogan)
 |
Pasquino, la subversiva voz
del ciudadano romano promedio. |
MARFORIO. ¿Qué noticias hay?
PASQUINO. El fin del mundo está cerca; lo veo en
ciertos signos: los caminos ya no llevan a Roma, sino que parten de ella.
MARFORIO. ¿Quiere usted decir que S. M. Víctor Manuel
parte de Roma para ir a París?
Me pregunto si la cortesía parisiense dará al original
la acogida que niega a su imagen. En una palabra, si, en ocasión de su visita,
dará curso legal a las piezas de moneda que llevan su imagen y que se ha
obstinado en rechazar.
PASQUINO. No todas. En cuanto al rey, circulará
libremente, por montes y valles, más allá de los montes y más allá de los
valles y por ferrocarril y en coche; libremente, es decir, en medio de los
bravos y las avalanchas de una multitud gritona, encerrado en un vehículo
rodeado de policías. Un rey es siempre una buena pieza.
MARFORIO. No en su país. Pero usted no me ha
comprendido, Pasquino. Le preguntaba: ¿Qué noticias hay... importantes?
PASQUINO. ¿Qué noticias... de mi salud?
MARFORIO. No pasquinee usted en estas dolorosas
circunstancias en que la
Cristiandad está en juego. Su salud de usted es excelente, mi
querido colega de piedra. ¿Qué noticias hay, Pasquino, de la salud de Su
Santidad?
PASQUINO. Pero si ya le he contestado, Marforío: todos
los caminos parten de Rorna, incluso el que lleva de Roma al cielo.
MARFORIO. ¿Qué quiere usted decir? ¿Ha muerto el Papa?
PASQUINO. El Papa no ha muerto. Tiene muy buenas
razones para ello.
MARFORIO. ¡El cielo sea loado! ¿Entonces Su Santidad
está mejor?
PASQUINO. ¡Ah, no! No está mejor. También tiene muy
buenas razones para ello.
MARFORIO. Es entonces que la enfermedad no se ha
agravado y que el estado del Santo padre es estacionario. ¡Penosa pero
consoladora incertidumbre!
PASQUINO. Es
lo que se llama la infalibilidad papal. Escúcheme bien, Marforio, voy a
confiarle a usted un secreto: el Papa no está ni muerto, ni curado, ni enfermo,
ni vivo.
MARFORIO. ¿Cómo?
PASQUINO. Ninguna de esas cosas. No hay ningún Papa,
nunca ha habido el menor rastro del Papa León XIII.
MARFORIO. Pero los diarios están llenos de relatos de
personas que han sido recibidas por él en audiencia y de detalles de su
enfermedad.
PASQUINO. La vanidad humana es crédula. Y usted,
Marforio, ¿lo ha visto?
MARFORIO. Usted sabe muy bien que, como somos de
piedra, los desplazamientos nos resultan difíciles. No, por cierto, no he ido a
ver al Papa. Me movilizaré un día hasta el Vaticano si me cargan en una
carroza, como a un embajador, o si le ponen ruedas y un motor a mi pedestal.
Pero que yo no lo haya visto no es una razón para que el Papa no exista. Usted,
Pasquino, ¿acaso ha visto a Dios?
PASQUINO. Si
lo hubiera visto desconfiaría. Sólo se muestra aquello que no es seguro, para
inspirar confianza. Esta es la verdad, Marforio; el Cónclave, reunido a puertas
cerradas...
MARFORIO. Sí; el Cónclave es con clave.
PASQUINO.
... Eligió clandestinamente un papa..., el más viejo y moribundo de los
cardenales. Y de pronto, a continuación, ese viejo casi difunto se puso a gozar
de una extraordinaria longevidad...
MARFORIO. Como si no hubiera hecho más que eso durante
toda su vida.
PASQUINO. Precisamente, durante toda su vida no había
tenido ninguna aptitud para ese deporte y se lo eligió porque habría de morir
en poco tiempo. No hay ningún Papa vivo, Marforio: hay un hombre hábilmente
embalsamado o un autómata perfeccionado, irrompible e infalible...
MARFORIO. No estaría mal que el poder espiritual no
conservara nada de temporal.
PASQUINO. ¡Hay sobre todo —medite usted esto, Marforio—
una tiara! Piense en los hechos recientes. La Cristiandad la ha
pagado exactamente... con el dinero de San Pedro.
MARFORIO. Pero ¿y las punciones?
 |
Marforio, mirando silenciosamente
el itinerario de los paseantes. |
PASQUINO. No le hacen punciones: ¡le dan cuerda!
MARFORIO. ¿Y esos frascos que trae el doctor Rossini?
PASQUINO.
Simple refresco para los reporteros sedientos.
MARFORIO. ¿Su Santidad no sería entonces más que una
invención, una noticia falsa creada por los periodistas?
PASQUINO.
Agregue usted: anticlericales.
__________________________
* Pasquino y Marforio son las más famosas —de siete—
estatuas parlantes de la ciudad de
Roma. Por supuesto, parlantes en la
medida en que algún ciudadano descontento hacía uso de su voz para satirizar y
criticar a las autoridades locales, y en general al estamento clerical de la época,
escapando en el anonimato de los severos castigos impuestos por el inflexible
brazo inquisitorial. En la actualidad, solamente Pasquino se encuentra en pleno
uso de sus facultades locutorias, sirviendo de anacrónico y poético lugar de
exorcización del descontento general. Por cierto, precisamente de Pasquino
parece derivarse el vocablo, más reconocido entre nosotros, pasquín.