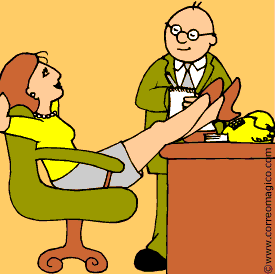“No quiero más de esta mierda en mi casa, ¿entendiste?”
Hojeo una pila de anuarios escolares de mi niñez y mi adolescencia, y a menudo no encuentro más que una de esas siluetas grises o quizá incluso un gran signo de interrogación —¡la gran letra escarlata de los anuarios!— donde debería estar mi foto. Como muchos niños que saltan de escuela en escuela, de ciudad en ciudad, frecuentemente estuve ausente y así me convertí en algo como un fantasma, un huraño, un misterio pelirrojo tanto para los compañeros de clase como para los maestros.
El viaje comenzó en La Mesa, California, en el verano de 1961. Allí fue donde nací, aunque es posible que fuera concebido en Texas, donde mis padres vivieron durante las últimas etapas de su turbulento matrimonio. Había dos familias, en realidad: mis hermanas Michelle y Suzanne tenían dieciocho y quince años de edad, respectivamente, en la época en que nací (a menudo pienso en ellas más como tías que como hermanas); mi hermana Debbie tenía tres. No sé exactamente qué sucedió en los años transcurridos entre los dos grupos de niños, pero sé que la vida se bifurca en una gran cantidad de caminos y al final mi madre tuvo que dejarlo para valerse por sí misma, mientras mi padre se convirtió en una especie de figura sombría.
Por propósitos prácticos, John Mustaine salió de mi vida cuando tenía cuatro años, cuando finalmente se divorciaron. Papá, según tengo entendido, era un hombre muy inteligente y exitoso, bueno con sus manos y su cabeza, habilidades que le ayudaron a ascender a la posición de jefe de sucursal del Bank of America. De allí fue trasladado al National Cash Register, y cuando el NCR cambio de tecnología mecánica a electrónica, papá fue hecho a un lado. Como las oportunidades de su trabajo se redujeron, sus ingresos naturalmente decayeron. Si su fracaso contribuyó a sus crecientes problemas con el alcohol o si el alcohol produjo sus fracasos profesionales, no sabría decirlo. Evidentemente, el hombre que regía a la familia Mustaine en 1961 no era el mismo hombre que se casó con mi madre. Mucho de lo que sé de papá me fue contado en forma de historias de horror por mis hermanas mayores —historias de abuso y comportamiento maniático generalmente cometidos bajo la influencia del alcoholismo. Prefiero creer que muchas de las acusaciones son falsas. Hay imágenes en el fondo de mi mente, recuerdos sentado en las piernas de mi papá viendo televisión, sintiendo la barba crecida y picosa en sus mejillas, el olor a alcohol en su aliento. No tengo recuerdos de él no bebiendo —ya sabes, jugando a la pelota en el jardín, enseñándome a montar en bicicleta, o cosas así—. Pero tampoco tengo un catálogo de imágenes despreciables.
Oh... hay una. Una ocasión en que estaba en la calle, jugando con un vecino, y por alguna razón papá llegó caminando por la calle para llevarme a casa. Estaba enfadado, gritando, aunque no recuerdo qué palabras exactas dijo (...) Recuerdo estar gritando y a papá aparentemente consciente. Me arrastró por la calle, sin soltarme cuando tropecé y caí, luego me puse de pie, tratando de mantenerme así, con la esperanza de que mi oído no se saliera de su enchufe (¿Oídos con enchufes? Sólo era un niño, ¿qué podía saber?).
Durante años, generalmente he defendido a mi padre contra las acusaciones de abuso lanzadas a menudo por mis hermanas. Pero debo admitirlo, este incidente en particular no es muy útil como defensa. No refleja exactamente las acciones de un sobrio y amoroso papá, ¿verdad? Pero sobrio es la palabra importante en esta oración. Yo sé mejor que nadie que las personas bajo la influencia del alcohol son capaces de un incomprensible mal comportamiento. Mi padre era un alcohólico: quiero creer que esto no hizo de él un mal hombre. Un hombre débil, quizá, y alguien que hizo algunas cosas malas. Tengo otros recuerdos también. Recuerdos de un hombre agradable fumando una pipa, leyendo el periódico y llamándome para darle un beso de buenas noches.
Después del divorcio, sin embargo, mi padre se convirtió en un monstruo. No en el sentido literal de la palabra, pero en el sentido en que fue mencionado por cada persona en mi familia, como alguien a ser temido y despreciado. Incluso se convirtió en un arma en mi contra, para mantener mi buen comportamiento. Si me portaba mal, mi madre diría: “Sigue así y te mandaré a vivir con tu padre”.
“¡Oh, no! Por favor... ¡No! ¡No me envíes a la casa de papá!”.
Había reconciliaciones periódicas, pero nunca duraban mucho y la mayor parte del tiempo éramos una familia en el camino, siempre tratando de estar un paso adelante de papá, que aparentemente fue devoto a dos cosas toda su vida: a la bebida y a acechar a su ex-esposa e hijos. No sé si esto es verdad, pero esta es la forma en que las cosas me fueron explicadas mientras fui creciendo. Nos establecimos en una casa rentada y lo primero que hicimos ... Las cosas estuvieron calmadas durante un tiempo. Me uní a un equipo de las pequeñas ligas, tratando de hacer amigos. Entonces, súbitamente, mamá nos diría que papá sabía dónde vivíamos. Una camioneta de mudanzas aparecería en plena noche, empacaríamos nuestras escasas pertenencias y, como criminales, nos fugaríamos.
Mi madre era doméstica. Vivimos de su salario junto con una combinación de bonos de comida y Medicare[1] y otras formas de asistencia pública. Y también de la generosidad de amigos y parientes. En algunos casos, habría preferido menos ayuda. Por ejemplo, fue durante este período de transición que vivimos con una de mis tías, una fervorosa Testigo de Jehová. Rápidamente, esto se convirtió en el centro de nuestras vidas. Y créanme, esto no fue algo bueno, especialmente para un niño. De repente, pasábamos todo nuestro tiempo con los Testigos: iglesia miércoles en la noche y domingos en la mañana, grupos de estudio de la revista Atalaya, oradores invitados los fines de semana, estudio de la Biblia en casa (...)Es suficientemente difícil hacer amigos cuando eres el nuevo en la escuela, pero cuando eres el fanático Testigo de Jehová... olvídalo. Era un paria (...)
Recuerdo un día que iba con mamá al trabajo, en un vecindario bastante acaudalado llamado Linda Isle en Newport Beach. Había un pequeño pozo de arena cerca del muelle y un grupo de chicos jugando fútbol, un juego que a veces es conocido como Mata-al-chico-que-lleva-el-balón (...) Estos chicos eran todos más grandes que yo y disfrutaban pateando la mierda fuera de mí. Pero a mí no me importaba, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque para este tiempo había crecido acostumbrándome a ser golpeado en la escuela, disciplinado por tíos y hostigado por muchos primos. Les echaba toda la culpa a los Testigos de Jehová. Quiero decir, la maldita locura de tener un cuñado o tío que me golpee por violar supuestamente alguna oscura regla de los Testigos. Y estas eran cosas que sucedían bajo la apariencia de la religión, en el servicio de un supuestamente amoroso dios.
Durante un tiempo, por lo menos, traté de encajar en los Testigos, aunque desde el principio parecía como un gigantesco plan de comercialización de niveles múltiples: vendes libros y revistas puerta a puerta y cuanto más vendes, más elevado tu título. Pura mierda. Tenía ocho, nueve, diez años ¡y estaba preocupado por el fin del mundo! Hasta el día de hoy aún tengo un trauma causado por los Testigos: no consigo emocionarme con la Navidad, porque aún me cuesta creer todo lo que va junto con la celebración (y lo digo como un hombre que se considera a sí mismo cristiano). Quiero hacerlo. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, y quiero celebrar con ellos. Pero muy en el fondo hay duda y escepticismo; los testigos lo jodieron para mí.
* * *
¿QUÉ PUEDES HACER cuando eres un chico solitario, un niño rodeado de mujeres sin un padre o siquiera una figura paterna? Te haces mierda, creas tu propio universo. Yo jugaba con muchos muñecos, réplicas en miniatura de Jack Dempsey y Gene Tunney, cuya rivalidad era re-creada todas las noches en el piso de mi cuarto; diminutos soldados americanos desembarcando en la playa de Normandía o invadiendo Iwo Jima. Suena raro, ¿cierto? Bueno, este mundo particular, el mundo dentro de mi cabeza, era el lugar más seguro que podría encontrar. No quiero parecer víctima, porque nunca me sentí de esa forma. Pienso en mí mismo como un sobreviviente. Pero la verdad es que cada sobreviviente escapa a alguna mierda, y yo no fui la excepción.

Los deportes me proporcionaron un brillo de esperanza. Bob Wilkie, el jefe de policía en Stanton, California, estaba casado con mi hermana Suzanne. Bob era un tipo grande y atlético (cerca de dos metros de altura y cien kilos), un antiguo jugador de las Ligas Menores de Baseball, y fue, durante un tiempo, algo así como un héroe para mí. Fue también mi primer entrenador en la Pequeña Liga de Baseball. El hijastro de Bob, Mike, era el mejor lanzador del equipo; yo era el receptor titular. Desde el principio amé el baseball. Me encantaba situarme en la caja, dirigiendo la acción tras el diamante, protegiendo mi césped como si mi vida dependiera de eso. Otros chicos tratarían de anotar y yo tendría que derribarlos (...)
* * *
LA MÚSICA SIEMPRE estuvo ahí, a veces en segundo plano, a veces sobresaliendo. Michelle estaba casada con un tipo llamado Stan, quien creo era una de las personas más geniales del mundo. Era policía también (como Bob Wilkie), pero era un policía en motocicleta que trabajaba para la California Highway Patrol. Stan subía en la mañana y se podía escuchar el cuero rechinando, las botas golpeando el piso. Y cuando estaba sobre su Harley, escuchabas el motor encenderse y resonando por todo el vecindario. Nadie se quejaba, por supuesto. ¿Qué harían? ¿Llamar a la policía? Stan me agradaba mucho, no solo por la Harley y porque claramente no era una persona con la que quisieras enredarte, también porque era realmente un hombre decente con un verdadero afecto por la música. Cada vez que iba a casa de Stan, parecía que la radio estuviera rugiendo, llenando el aire con los sonidos de los grandes de los sesentas: Frankie Valli, Gary Puckett, los Righteous Brothers, Engelbert Humperdinck. Me encantaba escuchar a estos chicos, y si crees que esto es raro para un futuro guerrero del heavy metal, bueno, piénsalo de nuevo. No dudo ni por un segundo que el sentido de la melodía que anunciaría a Megadeth tuvo sus raíces en la casa de Stan, entre otros lugares.
Mi hermana Debbie, por ejemplo, tenía una estupenda colección de discos, principalmente cosas de las estrellas de Pop de aquella época: Cat Stevens, Elton John, y, por supuesto, The Beatles. Este tipo de música estaba siempre en el aire, impregnándose en mi piel. Cuando mamá me regaló una económica guitarra acústica como un presente de graduación de la escuela primaria, no pude esperar para empezar a tocar. Debbie tenía algunas partituras por ahí y al poco tiempo había aprendido algunos acordes rudimentarios. Nada estupendo, claro, pero suficiente respetable como para hacer reconocibles las canciones.